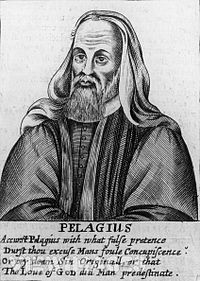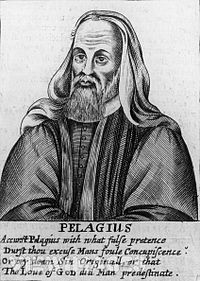HISTORIA DE LA IGLESIA
EPOCA ANTIGUA (SIGLOS I-V)
TERCERA PARTE:
LA REVOLUCION CONSTANTINIANA
CAPÍTULO XXIX
MIENTRAS ROMA DECLINA (395-430)
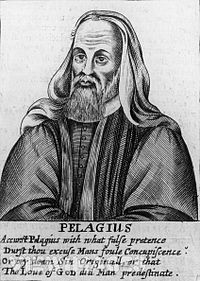
I. El cuadro histórico
Todavía una llama iluminó el período que
tomamos ahora en consideración: es la de Agustín. Tiene de
particular que ella se encendió en la antorcha de Ambrosio —era el
año 386 cuando el joven rector se convirtió, experimentando
la fascinación por el obispo de Milán—, para después
hacer luz en la época siguiente —a partir de su pontificado en Hipona
en el 396—.
Esta edad fue distinta de la teodosiana. Ya no habrá
más un imperio sabiamente reorganizado y enérgicamente unido
por la mano firme de un gran emperador cristiano. Habrá dos princeps
pueri, Honorio y Arcadio, sentados en el trono respectivamente de Occidente
y de Oriente; y un vándalo, Estilicón, su parens, empeñado
sin éxito en evitar la fractura entre las dos partes del Imperio y
en cortar el flujo bárbaro, que desde el Danubio y el Rhin comenzaba
a precipitarse sobre las regiones occidentales. Tales condiciones se traspasaron
al tejido social, económico y cultural, agudizando las diferencias
entre las dos partes. Más pobre la occidental, expuesta a peligros
y a profundos cambios de costumbres y de mentalidad, y siempre más
desarraigada de un Estado débil e impotente. Más abastecida
de recursos económicos la pars oriental, aún respetada por
los bárbaros y resistente —por la fuerza del poder central— a impulsos
disgregadores.
Estos fenómenos disgregantes ahondaron el foso entre
las dos iglesias: más marcadas llegaron a ser las diferentes “vocaciones”
teológicas —especulativa la oriental y práctica la occidental—,
y se diversificaron las competencias pastorales, inéditas especialmente
para los obispos de Occidente, que se encontraron de frente al resurgimiento
de nuevas culturas, de iglesias nacionales y de problemas de “suplencia”
del Estado; una suplencia que, sin embargo, reforzó la autonomía
y la autoridad de los mismos obispos, al contrario de cuanto sucedía
a sus colegas orientales, siempre más supeditados al poder imperial.
1. Disgregación de Occidente
Los bárbaros fueron los que animaron de manera muy particular
la escena de este período. Contra su amenaza reaccionó Oriente
enérgicamente. También su Iglesia. Todo hizo que los bárbaros
considerasen más oportuno tomar el camino de Occidente. En un primer
momento, los godos de Alarico fueron vencidos por Estilicón en el
402 en Polenzo y en Verona; los ostrogodos de Radagaiso también fueron
detenidos —después de una batalla en Fiesole en el 406—. Pero precisamente
el último día del año 406 se verificó una verdadera
inundación de bárbaros: suevos, alanos, vándalos, burgundios.
Para detenerlos, Estilicón había pensado estrechar un foedus
con Alarico, pero esto le procuró la acusación de traidor —“semibarbarus
proditor” lo llamó el presbítero Orosio— y la muerte en el
408. La consecuencia fue que los germanos tuvieron vía libre. En el
410 Alarico saquea Roma, y en el 412, su sucesor, Ataulfo, lleva a los visigodos
a la Galia meridional, donde, en el 418, Valia establece el estado de Tolosa.
Entretanto, ya en el 411, se daba la instalación de los burgundios
en la misma Galia, y de los vándalos y suevos en Hispania. Se trataba
de aquéllos que habían sido considerados foederati; verdaderamente
cambiaron el rostro de los territorios ocupados por ellos, dando también
vida a una economía decadente. Poco antes, en el 410, Bretaña
se había separado del Imperio, con la constitución del estado
celta de Armórica.
La situación era ya incontrolable, y empeoró una
vez que en Rávena —ya capital de Occidente— murió en el 423
Honorio, al que sucedió —bajo la tutela de la madre, Gala Placidia—
Valentiniano III, un niño de apenas dos años, hijo de Constancio
III —el general asociado al trono por Honorio mismo y desaparecido prematuramente—.
Mas precisamente la augusta Gala Placidia, no obstante su fuerte personalidad
heredada de su padre Teodosio, no pudo evitar que continuase aquella expansión
de los bárbaros, que alcanzaron también África en el
429 cuando desembarcaron los vándalos de Genserico.
Este desastre del Imperio puso también gravemente en
peligro la obra de evangelización que la Iglesia había empeñado
en los siglos precedentes. A tal respecto, la acción “disgregadora”
de los bárbaros fue considerada más peligrosa por el hecho
de que éstos venían frecuentemente acogidos como liberadores
de las masas oprimidas por la política fiscal de Roma y por los abusos
de los honestiores. Por tanto, no sólo se desarrollaron movimientos
de profunda rebelión social —los bagaudes en la Galia, los circunceliones
en África—, sino también tuvieron fácil juego arrianos
y donatistas, señalando en la Iglesia la principal cómplice
del gobierno imperial y de los “señores”, y agrupando de este modo
a bárbaros y pobres del campo en un único frente anticatólico,
el cual, en África especialmente, se encarnizó con despiadada
persecución.
Precisamente desde África, Agustín había
levantado su aguda mirada sobre el escenario total de la «ciudad del
hombre» en disolución: en la profunda concepción de la
Civitas Dei él había encontrado —para los hombres de su tiempo
y por aquellos acontecimientos— un invencible motivo de confianza en la historia.
Y lo había sacado a la luz para aliviar ante todo las llagas de sus
africanos —donatistas incluidos—, con una incansable acción pastoral
e intensa obra de persuasión. Quizás ésta su fe debió
tocar el culmen cuando en el lecho de muerte, en el 430, los rumores que
le llegaban de la Hipona asediada le dieron la percepción dolorosa
—para el todavía romano— de que la escena de aquél mundo estaba
de veras pasando.
2. La pars oriental
En Oriente, sin embargo, se respiraba otro clima. No angustiaban
preocupaciones de supervivencia, la Iglesia oriental vivía una estación
de vivas disputas doctrinales, mas también de ásperas contiendas,
que, por lo más, venían animadas por la intervención
de la autoridad estatal. Ya en el 397, a la muerte de Nectario —sucesor del
Nacianceno—, el ministro Eutropio impuso en la sede de Constantinopla a Juan
Crisóstomo contra el candidato de Teófilo, obispo de Alejandría
(385-412). Mas este último no se dio por vencido y trató de
acrecer su propia autoridad —también temporal— excitando el sentimiento
nacionalista de los egipcios, así como movilizando el fanatismo de
los monjes contra los últimos vestigios paganos70 y contra la comunidad
judía. Cuando después Crisóstomo, por su celo moral,
perdió el favor de la emperatriz Eudoxia, esposa de Arcadio, Teófilo
lo hizo condenar por el sínodo de la Quercia en el 403. Aunque el
santo obispo fuera reclamado con furor por el pueblo y reivindicase con fuerza
la superioridad del oficio sacerdotal sobre el poder político, fue
definitivamente exiliado al Ponto, donde murió poco después,
en el 407.
En realidad, el emperador de Oriente actuaba de verdadero jefe
de la Iglesia, regulando incluso las funciones litúrgicas y controlando
las costumbres del clero y de los monjes. Cuando después, en el 408,
subió al trono el joven Teodosio II, intensificándose el aura
de sacralidad que cubría la persona del emperador, vino a crearse
también en la corte un apasionado interés por las cuestiones
estrictamente religiosas.
Así se asiste a un creciente fervor intelectual en torno
a las máximas cuestiones de teología —entonces la verdadera
reina de la cultura—. Notabilísimo fue el prestigio asumido por las
escuelas de las distintas iglesias: además de aquellas más
eminentes de Alejandría, Antioquía y Constantinopla —a la que
también se reservaba la primacía jurídica—, dieron una
gran contribución doctrinal las iglesias de Éfeso, Jerusalén,
Edesa —de cultura siríaca—, Ciro —con Teodoreto, uno de los máximos
historiadores del siglo—. Las grandes —y frecuentemente contrastadas— elaboraciones
teológicas encontraron salida en dos concilios decisivos del período
siguiente.
En un contexto así de vivo, Roma era atendida cada vez
menos. La Iglesia de Occidente, por otra parte, tuvo que interesarse —entre
tantas preocupaciones cotidianas— de otras cuestiones teológicas,
ligadas más bien a aspectos “prácticos” —como la controversia
origenista y el pelagianismo—.
II. La controversia origenista
Los principales protagonistas de esta controversia fueron dos
personalidades notables de Occidente: Jerónimo y Rufino. Habían
sido amigos desde la infancia, mas encontrándose ambos en Palestina,
tuvieron ocasión de entrar en polémica; una polémica
que repercutió en Roma de manera desmesurada.
La ocasión había sido creada por Epifanio de Salamina,
el cual también se encontraba en Palestina en el 393. Este obispo
estaba convencido de que los escritos de Orígenes, el gran teólogo
alejandrino del siglo III, contenían errores teológicos —como
las aserciones sobre la inferioridad del Hijo respecto al Padre y la preexistencia
de las almas respecto a los cuerpos—. Se trataba de una cuestión de
interpretación, ya que otros teólogos ilustres, en cambio,
habían profesado —y profesaban aún — admiración por
Orígenes: así Atanasio de Alejandría, Eusebio de Cesarea,
Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo, Evagrio Póntico, los monjes
egipcios y palestinos y, quizás en el mismo Occidente, Vitorino de
Petovio, Hilario de Poitiers, Ambrosio; y, precisamente entonces, también
Juan, obispo de Jerusalén, donde Epifanio había osado predicar.
Fue probablemente la crecida del consenso que tal predicación
suscitaba lo que indujo a Jerónimo —en el pasado traductor de diversas
obras de Orígenes, al cual había ensalzado como “ingenio inmortal”—
a disponerse con Epifanio. Rufino, al contrario, permaneció firme
en su admiración por Orígenes, y por eso fue injustamente atacado
por Jerónimo; se turbó mucho por el cambio tan drástico
de su amigo y, de vuelta a Roma, trató de defender su propia causa
ante el papa Siricio —que ya había sido informado de la controversia—.
Se dispuso, además, a traducir la obra mayor de Orígenes, el
tratado Sobre los principios. Desde Belén Jerónimo reaccionaba
enviando varias cartas polémicas y otra traducción del mismo
tratado realizada por él mismo, hasta encender en la capital una verdadera
contienda entre sus propios seguidores —entre los cuales estaba parte de
la aristocracia romana— y los de Rufino —entre ellos Paulino de Nola—.
El nuevo Papa, Atanasio (399-402), entretanto, se mostraba orientado
a favor de Rufino, el cual le dirigió dos apologías —Ad Atanasium
y Contra Hieronymum—, que provocaron la obra polémica más violenta
de Jerónimo, la Apologia contra Rufinum, en tres libros, de los cuales
el último fue redactado en el 402 en forma de carta enviada a Agustín.
El santo obispo de Hipona, consternado, intervino con una carta de deploración,
para poner fin con decisión a la controversia. Desde aquel momento
Rufino calló definitivamente, si bien Jerónimo no cesó
de atacarlo con total falta de generosidad, hasta, incluso, después
de la muerte de aquél. Mas años después no les faltó
a los origenistas notables admiradores, como Casiano, Vicente de Lérins,
Sidonio Apolinar y Genaro de Marsella.
III. El pelagianismo
De esta controversia fue protagonista, en cambio, precisamente
Agustín, que empeñó sus últimos decenios de vida
y todos los recursos de su inteligencia y de su fervor apostólico
en combatir las doctrinas de Pelagio. Éste —monje de origen británico,
culto, asceta riguroso, sabio y apreciadísimo director espiritual—
se había trasladado a Roma hacia el 385, dedicándose a una
intensa actividad de escritor y de predicador, con el apoyo de la familia
noble de los Anicios y sin que nadie contestase nunca su enseñanza.
Mas, cuando en el 410, para huir del peligro visigodo, se trasladó
a África, sus tesis encontraron la oposición de Agustín,
que le hizo condenar en un concilio reunido en Cartago.
Pelagio consideró entonces oportuno marcharse a Palestina.
Mas tampoco lejos fue perdido por la mirada de Agustín, que solicitó
del papa Inocencio (402-417) la excomunión, del emperador Honorio
un edicto de condena (418), y del nuevo pontífice Zósimo (417-418)
—en principio conciliador— la definitiva excomunión, formulada en
una larga encíclica llamada Epistula tractaroria. Los obispos que
no la suscribieron —entre ellos Juliano de Eclano— fueron exiliados por Honorio
y, además, expulsados por Teodosio II en el 430.
La gracia era el gran tema de controversia. Agustín había
captado que cualquier afirmación que disminuyera su importancia trivializaba
—sobre el plano doctrinal— el misterio de la redención, y comprometía
—sobre el plano práctico— los fundamentos antropológicos de
la ética cristiana. Pelagio, de hecho, creía optimistamente
—casi a la par que la moral estoica— que el hombre podía —empeñando
la propia libertad en la dura lucha contra el pecado— conseguir la perfección
cristiana. Contra tal confianza, Agustín desarrolló en admirables
tratados la doctrina del pecado original, por el cual todo acto humano
se revela intrínsecamente pecaminoso, luego no meritorio, hasta que,
por la libre sumisión a Dios, viene “salvado” por el Amor absolutamente
gratuito. Aunque fuertemente marcado de pesimismo sobre la naturaleza concupiscente
del hombre, el pensamiento de Agustín penetraba en aquella interioridad
de la persona en la que reluce el esplendor mismo de Dios.